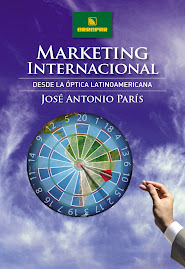El marketing esencial latinoamericano
Como en una religión durante décadas en las universidades de Latinoamérica se recitaba y aún hoy se recita la siguiente frase: “el marketing es uno”. Incluso en un principio lo creímos e hicimos carne de este dogma, el cual fue rápidamente absorbido como única posibilidad para la implementación exitosa de los negocios. Pero, con el intento de su infructuosa aplicación práctica en Latinoamérica, la experiencia recogida en el mercado y el conocimiento adquirido, nos dimos cuenta de que este dogma no solo era falaz y engañoso sino que generaba una trampa intelectual y que también había sido estratégicamente planeada por quienes lo difundieron con vigor para ganar nuestros mercados. Siempre con la potencia de sus medios de comunicación y a través de la generación de consumidores aspiracionales que emularan el “estilo de vida americano” y así perpetuar el éxito global de sus productos.
Casi como en una verdadera religión fueron pocos los que cuestionaron si sus principios y su metodología eran aplicables en nuestra región. Esta analogía con la religión, si se quiere, a nuestro parecer es muy adecuada, porque los dogmas son considerados dentro de muchos credos, como declaraciones de la palabra divina, sagrada y certificada por el cuerpo doctrinario oficial. Más aún, los fieles aceptan los dogmas doctrinarios como un claro acto de fe, excluyendo así lo dogmático del terreno de toda ciencia e incluso de filosofía. Sin embargo, desde nuestra perspectiva el sentido esencial del marketing para ser aplicado en nuestros mercados latinoamericanos, posee un matiz que sobrepasa lo sutilmente diferente, para convertirse en un marketing radicalmente diferente.
Además, no creemos que haya un modelo universal del marketing que sirva para todas las latitudes y longitudes de nuestro planeta, ya sea por cuestiones geográficas, por aspectos étnicos, culturales, por las asimetrías económicas que se dan en el mundo o incluso por los dispares desarrollos del consumidor global al que hemos llamado “homo globalis”. Michel Foucault se refiere a este aspecto de la siguiente manera: “en una cultura y en un momento dados, sólo hay siempre una episteme, que define las condiciones de posibilidad de todo saber, sea que se manifieste en una teoría o que quede silenciosamente investido en una práctica”. El “modelo universal” implica una única forma de política, un solo estilo de vida, un único modo de entender la cultura; y en el nombre del universalismo el hombre ha hecho y hace cualquier tipo de atrocidades para imponer el “modelo universal”, que sin dudas busca convertirse en una clara forma de dominio socio-económico global.
La interpretación de los mercados no puede fundarse sobre principios universales por los distintos enfoques filosóficos y culturales de las naciones del mundo, por lo tanto es una verdadera falacia hacer pensar así a nuestros profesionales de marketing. La historia de la verdad es la historia de los poderosos de los que logran imponerse por sobre los demás a veces por la razón, pero la mayoría de las veces por el poder o por la fuerza de su comunicación. Por lo que sigue siendo la historia de la intersubjetividad, del consentimiento y del consenso cómplice de quienes no se animan a cuestionar y mucho menos a contradecir por no saber, entender o interpretar la problemática de fondo. Sin embargo, al marketing angloamericano le damos, por cierto alto crédito, ya que los mercados angloamericanos han sabido sacarle provecho ya que fue creado para los mismos. Pero, algo es seguro, no creemos que quienes lo crearon recibieron las “tablas de los mandamientos divinos del mercado” de la mano de Dios, para ser utilizados por todos los hombres de bien. Por eso, afirmamos que si bien queremos a Jerome McCarthy, Theodore Levy, Philip Kotler, Willian Stanton, David L. Kurtz, Charles W. Lamb, Carl McDaniel, entre otros referentes de esta escuela clásica angloamericana, también debemos decir que más queremos a la verdad. Y la verdad es que el marketing tradicional angloamericano no aplica en Latinoamérica. El argumento de esta afirmación está basado en el hecho de que pragmatismo del racionalismo iluminado que dio origen al marketing tradicional angloamericano se aplica metodológicamente, pero sin llegar a la esencia del problema. Por el contrario, solo tiene en cuenta las consecuencias de la aplicación del plan de marketing. Es decir, la metodología que ofrece el marketing tradicional no descubre que es lo que realmente compra el consumidor, o sea, no se entienden los significados de los productos en la mente del consumidor. Por lo que estamos en presencia de una nueva miopía del marketing, esta vez se trata de la “miopía del marketing tradicional”. Por la misma, podemos afirmar que las empresas que utilizan este marketing aún no saben lo que venden, es decir, no interpretan el significado de sus productos en la mente de sus clientes y, por lo tanto, tampoco entienden el vínculo entre el objeto de la oferta y el sujeto a la demanda.
Esto genera una eficacia de tan solo un 16% de éxito en los planes de marketing de esta escuela, claro está, por la precariedad de sus bases conceptuales y de la notoria aleatoriedad con que se combinan sus variables para conformar un plan de marketing. A esta altura, vale la pena hacernos la siguiente pregunta ¿por qué les fue bien e incluso aún les va bien a los norteamericanos con este modelo de negocios? La respuesta es muy simple ellos tienen grandes empresas multinacionales, transnacionales y globales, además de un enorme mercado interno. Quiere decir que con una eficacia de tan solo el 16 %, pueden darse el lujo de soportar el resto de sus fracasos mercadológicos y a pesar de ello tener enormes utilidades, las que surgen de su enorme mercado interno y de todos los mercados externos que abordan a través de sus empresas internacionales. O sea, que pueden trabajar con prueba y error, sin detallarse demasiado en los significados de sus productos y sus implicancias. Por eso, con una fuerte dosis de marketing táctico, apoyado en sus sistemas de comunicación publicitaria y promocional, así como con su poderosa fuerza operativa de ventas pareciera alcanzar y sobrar, por lo menos, hasta ahora. Claro está que este modelo del marketing de la escuela norteamericana es inaplicable y tampoco aceptable por la gran mayoría de las empresas latinoamericanas, ya que estas ni son grandes, ni se basan en un gran mercado interno y tampoco en general poseen una proyección internacional relevante. Por lo cual, algunos especialistas de Latinoamérica como en un verdadero zeigeist ya estamos conformando la “nueva escuela latinoamericana del marketing”. Y de esta escuela se desprende el marketing esencial, que a diferencia del marketing tradicional pone su foco en los significados que los productos en la mente del consumidor los que busca interpretar antes de intentar diseñar el plan de marketing. Es decir, nosotros consideramos que “el problema del marketing es el mismo hombre, su complejidad y su libre albedrío”, que como sabemos complica todo plan comercial que se quiera implementar con éxito y desafía a todo pronóstico de ventas que se quieran realizar sobre él y su comportamiento de compras y consumo. En nuestro libro Marketing Esencial hemos dicho que el “terroir del marketing” es: cuerpo, mente, alma y sociedad. Dejar de lado algunos de estos cuatro aspectos es plantear un sesgo extremadamente peligroso en la práctica que el marketing requiere para llegar a buen puerto, es decir, para tener éxito. Es que desde nuestro propio enfoque “latinoamericanicista”, que nosotros denominamos marketing esencial (le hemos puesto este nombre porque sencillamente vamos a la esencia del problema e involucramos a los cuatro aspectos relevantes antes mencionados). Es decir, no trabajamos con las herramientas tradicionales, sino que definimos nuestras propias leyes de marketing, delineamos principios rectores propios y desarrollamos nuestras metodologías siempre sobre la base de los significados de los conceptos perceptuales para la aplicación tecnológica del marketing en los mercados latinoamericanos. Como dijimos el marketing esencial se basa en la interpretación de los significados y deviene de un esfuerzo por obtener consenso sobre los comportamientos del consumidor latinoamericano, sus actitudes y principalmente de sus valores, y no en decir que hemos encontrado un modelo absoluto y universal y en obligar a otros a creernos. De hecho, este pensamiento ya se está imponiendo también en los Estados Unidos, por ejemplo la consultora norteamericana A. T. Kearney sentencia que: “no existe un modelo de marketing o un enfoque perfecto que pueda adaptarse a todas las empresas, los mercados y las geografías”.
Desde nuestro particular enfoque del marketing esencial, que se basa en la interpretación de los significados en la mente de los consumidores, siguiendo la siguiente expresión:
Concepto Perceptual = Concepto Físico + Concepto Imaginario
Como se ve de esta expresión se trata de los conceptos que el hombre genera en su mente a partir de la percepción de significados. A la percepción la definimos como el proceso cognoscitivo, a través del cual las personas captan información del entorno a través de los sistemas sensoriales y que permiten al sujeto formarse una representación coherente de la realidad de su entorno.
Ahora bien, si atendemos la diversidad cultural, étnica, geográfica y socioeconómica de los distintos consumidores del mundo veremos una variabilidad espacial de los significados en una misma cosa material o inmaterial en las distintas longitudes y latitudes del globo, por lo cual cambiará la conceptualización siguiendo la siguiente
Concepto Perceptual l = Concepto Físico l + Concepto Imaginario l
En la que l, es la variable espacial que de alguna manera determina que una misma cosa puede ser percibida, por lo que puede tener significados diferentes y por lo tanto puede generar un concepto perceptual diferente en distintas locaciones geográficas del mundo. Lo cual, es absolutamente cierto y existen miles de ejemplos del marketing esencial internacional que lo corroboran. Pero, también sabemos por Albert Einstein que espacio y tiempo están relacionados y si se quiere mucho más aún en marketing. Por lo cual, la Ley básica del marketing esencial sigue la siguiente expresión:
Concepto Perceptual t, l = Concepto Físico t, l + Concepto Imaginario t, l
Esta expresión nos muestra que una misma cosa puede ser percibida, por lo que puede tener significados diferentes y por lo tanto puede generar un concepto perceptual diferente no solo en distintas locaciones geográficas del mundo, sino que puede cambiar la percepción, el significado y su conceptualización a lo largo del tiempo. Como sucedió con el tomate que de ser un producto sabroso para la ensalada, se terminó convirtiendo en un ingrediente que posee la utilidad (muy conveniente por cierto para nuestras necesidades del siglo XXI) de durar 15 días en la heladera (periodo de recompra en el hipermercado). O el preservativo que en 1984 cambió de significado por el SIDA. Estos son algunos de los miles de ejemplos. Quiere decir que cada vez que un concepto perceptual quiera ser interpretado en su totalidad se deberá tener en cuenta esta expresión, ya que solo de esta manera se podrá entender esencial e integralmente cuál es la problemática que enfrenta el responsable de marketing al lanzar, reposicionar o tratar de comercializar algún producto o servicio. Sin lugar a dudas, esto significará un mayor esfuerzo del área de marketing para determinar a partir de la utilización de técnicas de afloramientos de significados, mapeos mentales y encuestas cualitativas en profundidad entre las herramientas con que disponemos para determinar cuáles son los verdaderos significados para sus potenciales consumidores. Como resultado los porcentajes de éxito serán sustancialmente mayores . En realidad se busca invertiré la ecuación, es decir, en lugar del magro 16% de éxitos, pasar al 84%. Lo que no solo se logra con la aplicación de esta Ley, de hecho ya hemos planteado nueve leyes adicionales, así como técnicas y metodologías propias del marketing esencial que finalmente lo convierten en un modelo original y adaptado a las necesidades de las organizaciones y de los consumidores de Latinoamérica. De este esfuerzo devendrá un enfoque de marketing que lejos de buscar un espacio caprichoso se constituye como una legítima y fidedigna forma de generar nueva riqueza para nuestros mercados latinoamericanos en los que es de comprender se requiere de un 84% de eficacia, ya que los recursos de las organizaciones son escasos y los mercados no tan amplios. Como esta concepción del marketing esencial está dirigida esta en primera instancia al empresariado latinoamericano, se buscará velar por sus intereses, y siempre haciendo hincapié en que sus valores y potencialidades derramen la riqueza generada en una justa distribución de la misma entre todos los miembros de nuestra población. Por otro lado, tampoco pretendemos decir que hemos encontrado un modelo absoluto y universal sustituto del anterior, y mucho menos que buscamos obligar a otros a creernos.